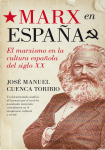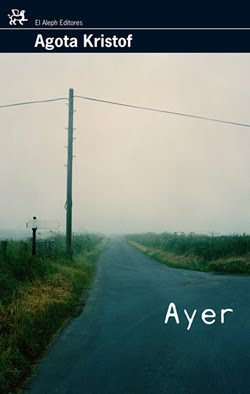El 14 de agosto pasado, el periódico La Jornada, de México, publicaba una entrevista con Carlos Marichal sobre la crisis económica. Este es un extracto:
El 14 de agosto pasado, el periódico La Jornada, de México, publicaba una entrevista con Carlos Marichal sobre la crisis económica. Este es un extracto:
El mundo asiste a una crisis enorme y global que es infrecuente. Lo plantea Carlos Marichal, especialista en el estudio de las crisis financieras. En los últimos meses se han evidenciado grandes fallas en los mercados de crédito y capitales. También se ha puesto de relieve el poder que ejercen los intereses detrás de las grandes firmas financieras, sector que sigue empeñado en el mismo esquema de dominio que dificulta un proceso de redistribución del ingreso, añade el también profesor de El Colegio de México.
El proceso de concentración del ingreso a lo largo de los últimos decenios es quizá el problema crucial tanto en el norte como en el sur. Ello implica que la pobreza se vuelva estructural, al igual que el desempleo y el subempleo, dice en una entrevista con La Jornada el también autor de Nueva historia de las grandes crisis financieras. Una perspectiva global, 1873-2008, publicado en noviembre pasado.
Al incremento de las deudas públicas en Estados Unidos y en algunos países de Europa –que han superado con creces el valor de sus economías en varios casos– y a las dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas en esas naciones se atribuye el reciente episodio de inestabilidad financiera global, que llevó a la economía del planeta a una nueva situación de crisis cuando no se despejan del todo los efectos de la recesión de hace dos años. (…)
–¿Cuál es la razón por la que países de Europa y Estados Unidos llegaron a los niveles actuales de endeudamiento?
–Estamos frente a una gran crisis de deudas, fenómeno con el que ya estamos más que familiarizados en México y el resto de América Latina. No es casualidad que, salvo Italia, sean precisamente aquellos países que entraron a la Unión Europea desde fines de los años de 1980 los que han experimentado mayores desequilibrios en sus presupuestos y su endeudamiento. Con la integración europea, lograron obtener fondos estructurales de Bruselas que ayudaron a impulsar su crecimiento, especialmente en infraestructuras, y luego disfrutaron de fuertes inversiones extranjeras y domésticas. Pero desde fines de los años de 1990, comenzaron a acelerar notablemente su endeudamiento público y privado: en parte por las ventajas que ofrecían a sus gobiernos el tomar préstamos en euros a bajas tasas, pero también porque los consumidores en dichos países fueron alentados por la propia banca europea a endeudarse con base en la emisión de millones de tarjetas de crédito y la colocación de enorme cantidad de préstamos hipotecarios. Los habitantes de dichos países y gran parte de sus empresas están nadando en deudas, fenómeno que refleja un proceso muy acelerado de financierización de sus economías y de engrosamiento de sus bancos hasta el año del estallido de la crisis global en octubre de 2008.
En cambio, desde fines de 2008 hasta hoy, el aumento principal de las deudas se debe a que tanto los gobiernos como el Banco Central Europeo han corrido a rescatar y apuntalar a los bancos que estaban amenazados con posibles quiebras. Esta segunda y enorme ola de endeudamiento público es la que ha llevado a la crisis actual porque existen muchas dudas sobre la capacidad de pagos tanto del sector público como del privado, menciona Marichal. Al parecer, apunta, los bancos y los inversores no quieren aceptar un ajuste como el que los gobiernos europeos están intentando imponer a los ciudadanos, especialmente a los trabajadores, los jubilados y los pobres. (…)
–A estas alturas existe un consenso entre la mayoría de los autores que han analizado los orígenes de la crisis de 2008 y la recesión que le siguió, de que fueron los excesos de la desregulación financiera puesta en marcha desde los años de 1990 los que propiciaron conductas enormemente riesgosas de la mayoría de los bancos de inversión y compañías hipotecarias en el último decenio. Las burbujas bursátil e hipotecaria que hicieron estallar al sector financiero en Estados Unidos y Gran Bretaña en octubre de 2008 no fueron anticipadas ni moderadas por la Reserva Federal ni por el Banco de Inglaterra, sin duda los bancos centrales más influyentes a escala internacional, considera.
Pero estas burbujas, abunda, estaban asentadas, además, en un creciente y formidable endeudamiento de las economías y gobiernos de los países del Atlántico Norte en los últimos 20 años. Cita a Eric Toussaint quien en su más reciente libro Crisis global y alternativas, ha señalado el extraordinario grado de financierización de muchas de las economías más avanzadas: “En el año 2006 el monto de las deudas pública y privada representaba el siguiente porcentaje del producto interior bruto de los países considerados: 234 por ciento en el Reino Unido; 227 por ciento en España; 208 por ciento en Italia; 192 por ciento en Alemania;181 por ciento en Francia.”
(…) Si bien los sectores adinerados siguen acumulando, el mercado interno se encuentra en un atolladero porque el consumo de las mayorías no puede seguir creciendo debido al colapso financiero. No obstante, las crisis bursátiles profundas que están teniendo lugar recientemente también debilitan a los bancos y los principales grupos de inversores en Estados Unidos y Europa, apunta.
–Es frecuente escuchar que existe una crisis del actual modelo económico. ¿Cómo explicamos esa crisis? ¿Qué es lo que está en crisis?
–En realidad lo que está en cuestión es el viejo modelo de dominio de la economía mundial por los viejos países industrializados del Atlántico Norte y Japón. Durante más de un siglo su predominio industrial, tecnológico y comercial ha moldeado la dirección de la economía planetaria. Sus compañías mayores pasaron de ser multinacionales a globales y ello contribuyó a un fuerte proceso de acumulación en sus economías. Pero, al mismo tiempo, y en parte como resultado de este proceso, otras naciones empezaron a competir en diversos sectores industriales, primero dentro de sus propios mercados y luego a escala internacional: son especialmente notorias los avances de China e India
(…) En respuesta a su pérdida de hegemonía en la industria y comercio desde los años de 1980 se produjo un creciente dominio financiero a escala mundial de los bancos globales de Estados Unidos, Europa y Japón. Pero con la crisis de 2008, esta hegemonía financiera ha entrado cada vez más en cuestión. Por ello están cambiando los ejes dinámicos de la economía mundial del norte hacia el oriente y hacia el sur.
Marichal expone que en los países asiáticos como China y la India, así como en Australia y en Sudamérica, el crecimiento económico sigue siendo rápido, pues las deudas personales son bajas y el ahorro alto, lo que permite inversiones sostenidas y también un nivel razonable de consumo. Además, en muchos de estos países se han adoptado políticas financieras y monetarias diversas y más flexibles para confrontar la crisis: ya no están tan atados a la ortodoxia. El contraste entre el norte endeudado (con muchos países en recesión) y el sur acreedor (con economías dinámicas) refleja un cambio de 180 grados en la estructura y dinámica de la economía mundial.
–Se ha planteado que viene una nueva desaceleración económica. ¿Por qué esta nueva crisis cuando apenas se está dando vuelta a la de 2008-2009?
–Algunos analistas sostienen que se debe al agotamiento del dinero de los rescates de los gobiernos y de los créditos de los bancos centrales. Pero es evidente que también es porque los consumidores están excesivamente endeudados en Estados Unidos y Europa y están tratando de reducir sus deudas, reduciendo su consumo y sus hipotecas. Les queda poco dinero para gastar, y obviamente los millones de desempleados están todavía peor. Así es que hay un problema económico estructural que no puede resolverse fácilmente.
“De acuerdo con los economistas Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, la crisis actual es más que una gran recesión que puede resolverse con los instrumentos ya ensayados. Se trata más bien de una Gran Contracción de las economías y del crédito: una crisis enorme y global que es infrecuente, y que tiene parecido con el derrumbe económico mundial de los años 30, conocida como la Gran Depresión. En esa época fue la deflación lo que llevó al colapso profundo y hoy en día este peligro vuelve a asomar por el tamaño enorme de las deudas. De acuerdo con Rogoff, ello implica que no es suficiente la inyección de dinero por los gobiernos a través de rescates sino que es necesario reducir el conjunto de las deudas privadas, lo que puede lograrse a través de un aumento leve de la inflación: el economista citado acaba de sugerir que sería aceptable una tasa de 4 a 6 por ciento de inflación anual para relanzar el consumo y, por ende, la producción. Sin embargo, estos argumentos se enfrentan con la ortodoxia de la mayoría de los economistas y de los bancos centrales para quienes la inflación es anatema”, planteó.
–¿Cuál es entones el debate importante ahora? ¿Qué es lo que ha fallado y qué debe corregirse?
–La crisis global ha revelado graves fallas en los mercados financieros y por ello se ha puesto en marcha un complicado proceso de reformas a la regulación de los bancos, fondos de inversión y compañías de seguros. Se vienen realizando numerosas reuniones en todo el mundo para discutir estas reformas entre directivos gubernamentales y de la banca central y se ha publicado un número muy considerable de documentos, nuevos reglamentos y leyes referentes al sector financiero. Sin duda, algunas de las reformas propuestas son importantes y pueden reducir la especulación en el futuro, pero lo cierto es que no van a relanzar a las economías del Norte.
Para una transformación más a fondo se requiere un cambio de modelo, pero no resulta fácil dado el peso del sector financiero que sigue empeñado en el mismo esquema de dominio que dificulta un proceso de redistribución del ingreso. El problema del proceso de concentración de ingresos a lo largo de los últimos decenios es quizá el problema crucial tanto en el Norte como el Sur. Ello implica que la pobreza se vuelva estructural, al igual que el desempleo y el subempleo.
El historiador considera que para revertir estas tendencias se requieren adoptar nuevas políticas y nuevas formas de organización económica y social más equitativas. Pero las grandes compañías y bancos globales se oponen a ello porque argumentan que los aumentos salariales y las prestaciones sociales reducen su eficiencia y sus ganancias. “No reconocen que se ha llegado al límite del modelo de mercados y empresas siempre eficientes en tanto genera sociedades cada vez más desiguales, y por ende sujetos a más contradicciones internas y conflictos, lo cual pone en cuestión la gobernanza democrática”.